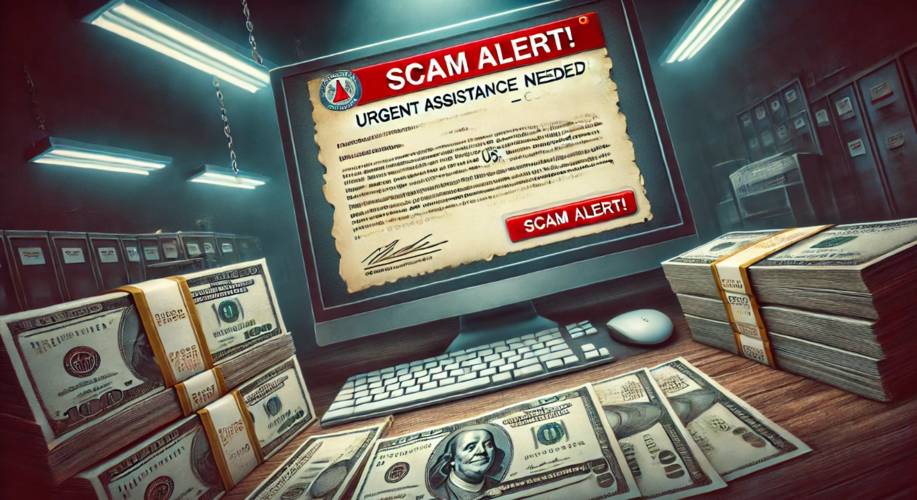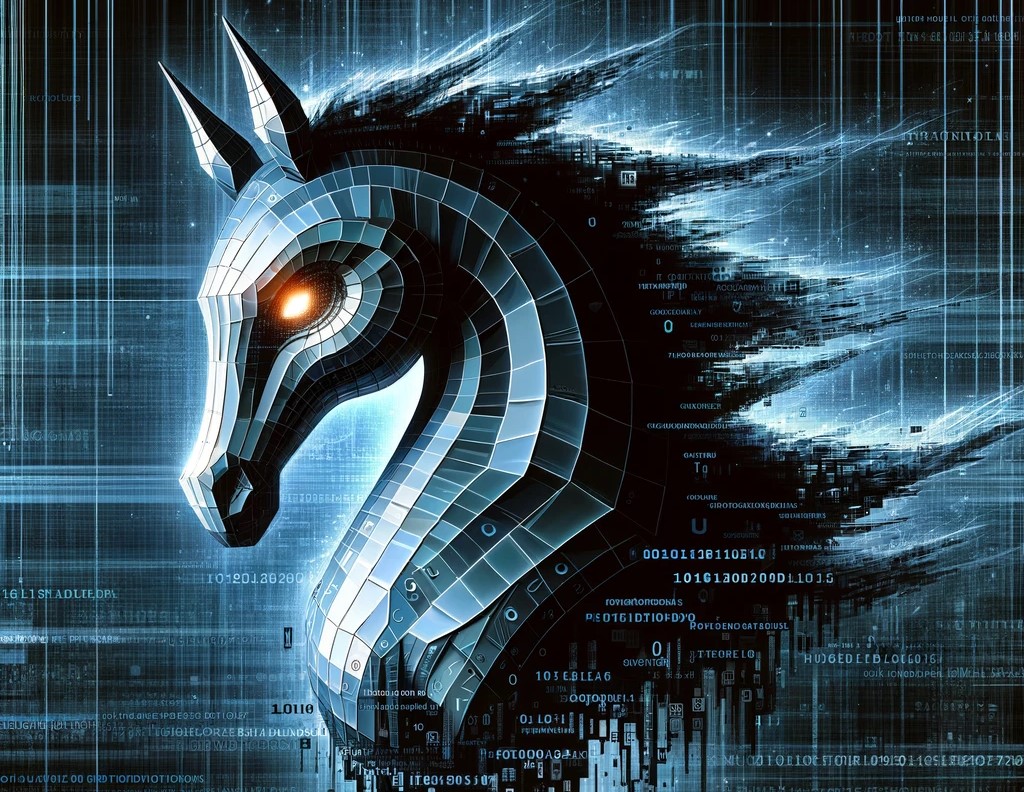“Mi difunto esposo, general de brigada de las Fuerzas Armadas, depositó 20 millones de dólares en una cuenta suiza a su nombre. Ahora necesito su ayuda para transferirlos. Usted recibirá el 30% por su colaboración.” Así empieza una de las miles de misivas digitales que, desde finales del siglo XX, han inundado buzones de correo electrónico de todo el mundo. Conocidas popularmente como Cartas Nigerianas, este tipo de fraude opera bajo una lógica tan antigua como efectiva: la promesa de riqueza súbita a cambio de una ayuda mínima.
En su forma más clásica, se presenta como una súplica personalizada, una petición urgente de asistencia financiera para liberar fondos bloqueados en algún país africano -frecuentemente Nigeria, pero también Sierra Leona, Camerún o Ghana-. El remitente afirma ser un viudo, un diplomático exiliado, un banquero arrepentido o el heredero de una fortuna imposible de transferir sin ayuda extranjera. El anzuelo es simple: si usted presta su cuenta bancaria y adelanta una modesta suma para cubrir trámites, recibirá millones como recompensa.
El mecanismo psicológico de estas estafas es sutil. A diferencia de fraudes más directos, las Cartas Nigerianas apelan a la vanidad del destinatario, a su deseo de sentirse elegido, parte de un secreto financiero al que pocos tienen acceso. Lo importante no es la verosimilitud del relato, sino su promesa de exclusividad. El lenguaje ampuloso, la gramática imperfecta y las incongruencias temporales no son defectos: son filtros. Filtran a los incrédulos y se quedan con los crédulos, con los que creen que el mundo funciona por atajos.
Aunque los primeros registros de este tipo de estafa datan del siglo XVIII -entonces conocidas como “la estafa del prisionero español”-, fue con la expansión del correo electrónico en los años noventa cuando alcanzaron su forma moderna. Se clasifican jurídicamente como fraudes del tipo “adelanto de tarifas” (advance-fee fraud) y constituyen un delito transnacional difícil de perseguir por su dispersión geográfica y anonimato digital.
Pese a su aparente ingenuidad, se estima que estos fraudes han generado pérdidas millonarias a nivel global, especialmente entre personas mayores, desempleadas o emocionalmente vulnerables. No se trata solo de dinero perdido: la víctima se ve atrapada en una espiral de engaños que puede prolongarse durante semanas o meses, con nuevos pagos, nuevas promesas y un chantaje emocional cada vez más sutil.
Las Cartas Nigerianas han evolucionado. El formato original -una carta larga y solemne enviada por correo electrónico- ha dado paso a estrategias más dinámicas, breves y adaptadas al lenguaje de cada plataforma. El canal ya no es solo el email: hoy proliferan en redes sociales, servicios de mensajería instantánea e incluso en comentarios de blogs o foros. La estafa ha cambiado de acento, pero conserva su núcleo intacto: la ilusión de una ganancia inmensa a cambio de un gesto pequeño.
Algunas variantes recientes utilizan perfiles falsos en Facebook o Instagram, donde un supuesto militar norteamericano en misión en Siria establece una relación con la víctima, a menudo con contenido romántico. Luego aparece la necesidad de enviar dinero para desbloquear un permiso de salida, liberar una herencia o pagar tasas consulares. Esta forma híbrida de fraude -romántico-financiera- se conoce como “scam de amor” y es una de las que más daño emocional produce. Aquí el engaño no se construye solo con palabras: hay fotografías robadas, videollamadas borrosas, conversaciones cotidianas, promesas de futuro. La víctima no solo pierde dinero: pierde confianza en sí misma.
En Telegram y WhatsApp han aparecido nuevas versiones adaptadas a entornos criptográficos. Supuestas herencias en Bitcoin, inversiones bloqueadas o fondos DAO (decentralized autonomous organizations) inaccesibles hasta que se pague una comisión. A veces se combinan con estafas de suplantación de identidad, donde un contacto real parece pedir ayuda con un problema bancario urgente. La ingeniería social se vuelve más sofisticada: ya no se busca solo a los ingenuos, sino a los distraídos, los vulnerables o los sobrecargados.
El negocio detrás de las Cartas Nigerianas es más estructurado de lo que parece. Existen redes organizadas que comparten plantillas, software para automatizar correos masivos, bases de datos de posibles víctimas y cuentas mule (los delincuentes las utilizan para lavar dinero) para canalizar los pagos. Algunos grupos operan desde cibercafés en Lagos, Abiyán o Accra, pero también desde Europa del Este o Asia Central. La descentralización es una ventaja: si una célula es desmantelada, otra puede continuar el flujo sin interrupción.
Las respuestas institucionales han sido limitadas y desiguales. En muchos países, las estafas por adelanto de tarifas quedan fuera de las prioridades policiales, salvo cuando alcanzan una magnitud mediática o política. Algunos cuerpos de seguridad han creado unidades específicas para delitos online, pero los recursos asignados son escasos frente al volumen del fraude.
El combate jurídico contra las Cartas Nigerianas tropieza con una dificultad estructural: la deslocalización de los autores, la escasa cooperación internacional y la ambigüedad jurídica de las plataformas. Muchas víctimas no denuncian, por vergüenza o por considerar que el importe perdido es demasiado pequeño para una investigación. Otras lo hacen tarde, cuando ya han sido engañadas varias veces, y los rastros digitales son escasos o deliberadamente manipulados.
El tipo penal aplicable varía según el país. En la mayoría de jurisdicciones occidentales se trata como una estafa agravada, pero en muchos casos también puede encajar como usurpación de identidad, delito informático o blanqueo de capitales. La persecución penal requiere la intervención de cuerpos especializados en ciberdelincuencia, cooperación con proveedores de servicios de correo o mensajería, y en ocasiones, asistencia judicial internacional. Todo esto exige tiempo, recursos y voluntad política. Y no siempre concurren las tres.
Desde 2003, el Reino Unido estableció la National Fraud Intelligence Bureau, que rastrea y analiza los fraudes masivos, incluidos los relacionados con las Cartas Nigerianas. En Estados Unidos, el FBI ha desarrollado iniciativas como IC3 (Internet Crime Complaint Center), que publica estadísticas anuales y alertas sobre este tipo de delitos. Nigeria, por su parte, creó la Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), responsable de procesar a los ciberdelincuentes locales. No obstante, el volumen de estafas sigue superando con creces la capacidad de respuesta.
El verdadero frente de batalla está en la prevención. Campañas de sensibilización, formación digital básica, alerta a los colectivos más vulnerables -personas mayores, migrantes, desempleados- y colaboración con medios de comunicación son herramientas mucho más eficaces que las detenciones aisladas. Las plataformas también tienen un papel que jugar, aunque su reacción es ambigua: eliminan cuentas falsas, sí, pero con lentitud; persiguen el spam, pero sin tocar la lógica algorítmica que lo tolera mientras genera tráfico.
En última instancia, la vigencia de las Cartas Nigerianas nos habla menos de África que de nosotros mismos. De nuestra necesidad de creer en el azar, en el milagro, en la excepcionalidad que nos pone al margen de la norma. La estafa persiste porque persiste el deseo de obtener sin esfuerzo, de saltarse el sistema, de encontrar una rendija por donde colar el sueño.
Y mientras siga existiendo ese deseo, habrá quien lo explote, con promesas, con correos, con cuentos que empiezan siempre igual: “Querido amigo…”.